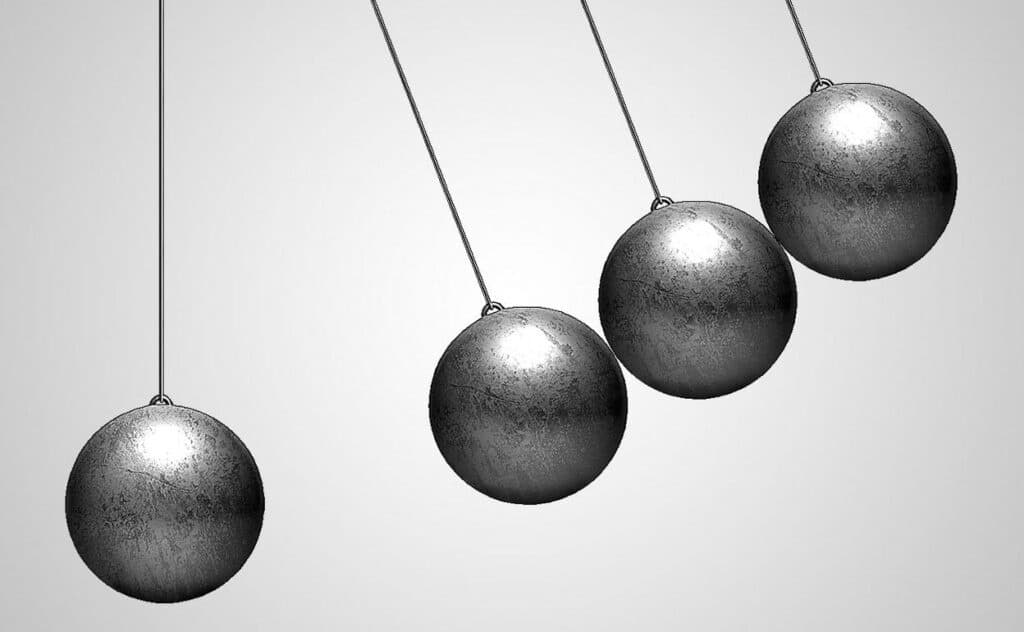Cargar las tintas sobre el personaje Donald Trump es desviarnos de las mejores explicaciones posibles al fenómeno: ésta es la razón por la que no hay una valoración, en mis notas, de ese factor humano encarnado por el excéntrico magnate que, mal que le pese a muchos, sigue aún habitando la Casa Blanca. La tentación es fácil: desde trazar paralelos con dictadores de poca monta hasta equipararlo con el mal que ha encarnado Hitler para Occidente. Pero las analogías engañan, y caer en esa tentación encarna un pecado aún mayor: supone negarse a conocer en detalle la idiosincrasia del pueblo norteamericano, vale decir, reducir a buena parte de los Estados Unidos a un pobre estereotipo que no puede dar cuenta cabal de la realidad de ese país.
Ese extraordinario experimento de democracia moderna que nace en el siglo XVIII –casi un cuarto de siglo antes que la Revolución Burguesa de 1789 en Europa- merece un crédito mayor. Por eso damos pelea, y consideramos que el fenómeno Trump excede al personaje. La historia de la humanidad nunca es rehén de un puñado de personajes que por arte de magia se transforman en protagonistas: por el contrario, es razonable pensar que son esos mismos personajes quienes pasan a la historia por encarnar las fuerzas históricas que encuentran en ellos esa herramienta de transformación. Lo interesante de Trump nunca ha sido tan sólo el personaje, sino el desafío que su irrupción plantea en el terreno de la política norteamericana y, por ende, en el panorama mundial.
Hemos reiterado que el famoso consenso de Washington, que aseguraba un acuerdo entre las naciones que han protagonizado la Globalización al terminar el siglo pasado, tenía un punto frágil, que la irrupción de China ya transforma en indisimulable: si bien las naciones más ricas y avanzadas de la tierra están de acuerdo con las reglas claras en las políticas de Libre Mercado y en los valores fundamentales de la democracia, el rol de Estados Unidos como garante del proceso, como primus inter pares, era más una expresión de deseo del conjunto que un deber inalienable. De hecho es mayor lo que se le atribuye a Estados Unidos, por su indudable liderazgo, que lo que ninguna nación puede asumir para un mundo multipolar, con realidades diferentes y competidores de la talla de la India, la Unión Europea, Rusia o los emergentes BRICS. Podía ocurrir que alguien dejara sin efecto este falso axioma que rezaba “el mundo, con Estados Unidos a la cabeza, primero”. El sentido común de la política –con el realismo del infalible Nicolás Machiavelo- nos hubiese dicho que podía surgir, en algún momento, el reclamo por una “América first”. Ningún imperio y ninguna superpotencia ha atravesado la historia sin hacerse la pregunta, y el momento parece haber llegado para ese medio centenar de estados que decidieron unirse hace unos 240 años atrás.
Lo interesante de Trump nunca ha sido tan sólo el personaje, sino el desafío que su irrupción plantea en el terreno de la política norteamericana y, por ende, en el panorama mundial.
Los rumores de impeachment son un reclamo que tarde o temprano tenía que llegar: se le reprocha a Trump esta ruptura con el orden previo, con el mapa global que Obama había conseguido apuntalar. La revisión de acuerdos entre bloques fue descrita como un regreso a viejas políticas proteccionistas, la impronta nacionalista fue tildada ya sea de populismo como de traición a los aliados de la OTAN y el acercamiento a Rusia o a China fue visto más como una amenaza que como una nueva estrategia en el nuevo escenario mundial en el que los BRICS ya son –y serán- indudables protagonistas.
Pero todos podemos equivocarnos. El desafío encarnado por Trump bien puede volverse inviable, y los reparos de los sectores liberales tal vez logren convencernos de que es hora de postergar estos cambios para regresar al viejo estado de situación. Pero como bien saben hasta los peores enemigos de Trump, una renuncia del presidente no será la derrota de su legado. Trump sólo puede perder si su propio partido encuentra un camino más convincente que no constituya un retroceso al viejo orden. Caso contrario, el Trumpismo tal vez habrá de sobreponerse a la caída de Trump.
El sentido común de la política –con el realismo del infalible Nicolás Machiavelo- nos hubiese dicho que podía surgir, en algún momento, el reclamo por una “América first”. Ningún imperio y ninguna superpotencia ha atravesado la historia sin hacerse la pregunta, y el momento parece haber llegado para ese medio centenar de estados que decidieron unirse hace unos 240 años atrás.
El mismo desafío enfrentan las otras democracias, que desde la era Trump ya no son las mismas: la utopía de un Mercado Global regulado por el Gran Hermano ya es imposible. Estados Unidos ha creado la comunidad internacional tal como hoy la conocemos, pero previsiblemente no será aliado del crecimiento chino, o el que proyecta la India, que inexorablemente estará entre las grandes economías del planeta a este ritmo. “América primero” no es un grito egocéntrico ni mucho menos la jactancia de la gran superpotencia: es el reconocimiento de que Washington debe poner sus intereses por encima del resto de las naciones en la misma medida en que Beijing lo viene haciendo en estos últimos veinte años de crecimiento ininterrumpido.
Republicanos y Demócratas comparten este mismo desafío: subir la apuesta que, para bien o para mal, ha planteado Donald Trump desde su asunción, el 20 de enero de 2017. Derrotar a Trump es derrotar el Trumpismo en el seno de su propio partido. Y esto es algo más difícil que destronar al presidente: exige algo mucho más complicado que mover las piezas del ajedrez a los días de Obama.
Como bien sabemos, no se vuelve a cruzar el mismo río: ni el mundo ni los Estados Unidos son los mismos. En ese sentido es providencial la encrucijada que heredaremos de Trump –dentro o fuera de la Casa Blanca-. El nuevo orden mundial, en todo caso, ya no se parecerá en absoluto al que vivieron los Clinton, los Bush o los Obama, y quien le suceda al actual presidente deberá hacer algo muy parecido a lo que el mismo Trump, para bien o para mal, ha venido planteando ante la comunidad internacional: ¡señores, hay que barajar y dar de nuevo!
Fernando León es Abogado por la UBA, especialista en Asuntos Públicos en Latinoamérica, analista de política internacional y nuevas tecnologías. Becario del Programa International Visito Leadership Programme y Presidente de la Fundación Diplomacia Ciudadana.
- Hacia un conservacionismo responsable libre de fanatismos - 26 octubre, 2021
- Japón renueva su gobierno y fortalece su liderazgo global - 3 octubre, 2021
- Aukus: la respuesta de Occidente a la incipiente hegemonía china - 27 septiembre, 2021